El año 2015 hubiera sido un año de celebración, tanto desde el punto de vista lúdico como cultural, de dos relevantes efemérides tabarquinas. Dos acontecimientos en la vida insular alicantina, tales como el 50 Aniversario de la Foguera de Tabarca y el 40 Aniversario del Hermanamiento con Carloforte, quedaron en el tintero por falta de apoyo de las instituciones y de la administración municipal.
La celebración se prentendía llevar a cabo teniendo como punto central de la misma la plantà de una foguera inédita, de amplio contenido cultural y promocional del patrimonio tabarquino, en el centro neurálgico de Nueva Tabarca. Pero, antes de profundizar en ello, hagamos un pequeño resumen de lo acontecido cincuenta años atrás.
La Foguera de Tabarca 1965
Ya parecía vislumbrarlo, unos años antes, el escritor Miguel Signes Molinés, en un inspirado artículo que evidenciaba a todas luces la querencia que tenía por la isla, y lo hacía en la Revista Oficial de las Hogueras de San Juan 1962. Se hacía evidente que el autor ya estaba pergeñando la que sería su obra cumbre, su futura novela Tabarca (1976). Partiendo del avistamiento desde la isla de un castillo de fuegos artificiales el día de San Juan, Miguel Signes escribía un texto que, años más tarde, se convertiría en parte del capítulo XII de su novela, con el título «La noche de San Juan vista desde Tabarca».
Del hecho de que Nueva Tabarca fuera desde su creación un barrio más del municipio de Alicante, se deriva que tarde o temprano la fiesta del fuego llegara, como parecía premonizar Miguel Signes. Y así sucedió en el ejercicio foguerer 1964-65, por primer y único año de forma oficial. La bienvenida a la Fiesta, en palabras de Tomás Valcárcel Deza, entonces presidente de la Comisión Gestora de las Hogueras de San Juan, fue la siguiente: «saludamos con simpatía el nacimiento de la Hoguera de Tabarca, ese trozo de tierra alicantina que tanto auge viene adquiriendo en estos últimos tiempos».
La especial ubicación de este recién nacido distrito le hizo acreedor de una historia tan corta como cargada de anécdotas. La primera noticia que aparece en prensa lo hace en el Diario Información del 23 de marzo de 1965, con los titulares «Decidido: una hoguera más, la de Tabarca / Por primera vez en la historia de la Fiesta, la isla se convierte en distrito "fogueril" / Coste del monumento artístico: siete mil duros». El artículo incluía la fotografía del boceto del monumento a plantar en la isla, incluyendo el texto los componentes de la comisión del distrito, ya constituida, así como la temática de la foguera:
La Hoguera será una exaltación de la isla y de sus bellezas naturales, recogiendo, humorísticamente, diversos aspectos que se relacionan con sus costumbres y actividades, el pretendido servicio de transporte en un helicóptero desde la isla a la capital, la presencia de los turistas en la época veraniega, la pesca submarina.
La Foguera de Tabarca situó su domicilio social en la entonces denominada plaza del Pósito de Nueva Tabarca, y la comisión la encabezaban Vicente García Ruso, presidente, entonces alcalde pedáneo de la isla, y Rodolfo Marchori Rodríguez, segundo presidente y delegado de Gestora, por añadidura concejal del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y delegado del mismo en Tabarca. Entre sus miembros se contaba con la importante aportación de Fernando Gil Sánchez, delegado de Prensa y Propaganda, periodista muy vinculado al Ayuntamiento y a la Gestora, colaborador habitual del Diario Información en temas de Fogueres.
El proyecto inicial contemplaba la plantà de la foguera en las inmediaciones de la plaza del Portal de Elche de la capital alicantina, dada la complejidad que entrañaba el traslado de la misma a la isla, pero el empeño —y posiblemente la financiación— de Rodolfo Marchori dio como resultado que la foguera se pudiera cargar en dos barcazas, que desde el puerto de Alicante partirían a Nueva Tabarca a tiempo para la plantà.
![]() |
| Foguera de Tabarca 1965 (Archivo Armando Parodi) |
La foguera era original de Eduardo Marchori, muy probablemente pariente del concejal, aunque lo cierto es que fue construido entre varios de los artistas, algunos ya consagrados, razón por la que el monumento resultante contenía diversos estilos, especialmente observables en los ninots del mismo. Su lema fue Lo que todos soñamos, tenía 7 metros de altura y 5 por 5 metros de base, y un coste de 40.000 pesetas, pese a que inicialmente se presupuestaron «siete mil duros» —es probable que el encarecimiento fuera debido al traslado del monumento a la isla—, por lo que sería inscrita en la segunda categoría, de acuerdo con los baremos de la época.
Antes de entrar en el terreno de la anécdota, cabe resaltar los éxitos que este efímero distrito obtuvo: Mención Honorífica del Jurado —algo realmente llamativo, pues jamás llegó a verla—, y el título de Dama d'Honor de la Bellesa del Foc en la persona de su belleza, Vicentina Parodi Ruso.
Lo más sabroso de esta historia se dio durante los días grandes de Fogueres, documentada en la serie de artículos publicados en el Diario Información, firmados por Fernando Gil. Así, el del número correspondiente al día 22 de junio, llevaba un título que habla por sí solo: «¿Va el Jurado a Tabarca?». Pero hay más, ya que consultados en el Archivo Municipal de Alicante el destino e itinerario asignados a las distintas brigadas de bomberos la noche de la Cremà, como cabía suponer, no estaba previsto desplazamiento alguno a Tabarca, y de ahí que no extrañe encontrarse con este nuevo artículo de Fernando Gil el 27 de junio —atención al día—:
La Hoguera que fue plantada en Tabarca en la noche del 21 no ha ardido todavía. Los tabarquinos han estado ausentes de la fiesta «fogueril» durante muchos años, y una vez que ha conseguido debutar no se han atrevido a prenderle fuego al monumento artístico. Pero van a hacerlo, el martes, último día oficial de fiestas. Es el primer caso de una Hoguera que supera, entera y firme sobre su base, la noche de San Juan.
Y la cosa tampoco quedó ahí. Como era preceptivo, se imponía una visita oficial a Tabarca, pues se trataba de un distrito que había conseguido Dama d'Honor de la Bellesa del Foc. Y ese anunciado 29 de junio, en el mismo diario y con la misma firma, el artículo titulado «Tabarca recibió cariñosamente a la embajada fogueril» afirmaba que la foguera sería quemada esa misma noche. Se acompañaba de la única foto publicada de este monumento. Y desde entonces no se ha sabido nada más de esta historia, al menos en los medios consultados, por lo que cabría preguntarse si ardió alguna vez, ya que resulta sumamente extraño que, siendo Fernando Gil miembro de la comisión de la Foguera de Tabarca y reconocido periodista especializado en temas festeros, no dejara referencia alguna en la sección habitual del Diario Información, caso de que la cremà de la foguera se hubiera consumado. Además, es lógico pensar que el mismo miedo que tuvieron los tabarquinos a quemar su foguera el 24 de junio, lo tendrían el 29.
Aunque se ha especulado mucho sobre que el monumento fuera desmontado y quemado a trozos —triste fin que sería para la única foguera de concurso oficial que se ha plantado en Tabarca—, lo cierto es que en entrevistas que hubo oportunidad de realizar en la isla a los viejos del lugar, estos manifestaban recordar que sí se le prendió fuego, tal vez como parte de la festividad de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, copatrones de la isla.
![]() |
| Plantà de la Foguera de Tabarca 2009 (Archivo Diario Información) |
Por si hubiera habido pocas anécdotas, en abril de 2009 se comenzara a gestionar la iniciativa de plantar una reproducción de la foguera del 65 en la isla, idea que partiría de la Federació de Fogueres Especials, apoyada económicamente por una conocida marca de cervezas. Se contaba con las manos del entonces maestro mayor del Gremio de Artistas de Fogueres, Pascual Domínguez Gonzálbez, para hacerla realidad. No en vano, según él mismo comentaría, participó en la construcción de la original, ya que trabajaba entonces en el taller en el que se llevaría al cabo la misma, aunque no guardaba en la memoria demasiados detalles. De hecho, el día 27 de junio se le entrevistaba en el Diario Información: «Es una recreación modernizada porque en la fotografía que me dieron no se veía nada. Pedí la explicación y con ella me he podido guiar mejor». Quedó plantada en la Plaça Gran de la isla el 26 de junio, una vez finalizadas Fogueres 2009, y fue quemada como la original, el día de San Pedro, en el contexto de las fiestas patronales de la isla, pero resultó ser un extraño remake con esa modernización del maestro mayor, aunque el resultado fue muy digno, y acertado en el colorido.
La Foguera de Tabarca i contornà 2015
Llegado este 50 Aniversario de la Foguera de Tabarca, la Asociación Cultural Alicante Vivo y la Asociación Tabarca Cultural se aliaban para conmemorar esta efemérides que, además, coincidía con el 40 Aniversario del Hermanamiento de Nueva Tabarca con Carloforte. Decidían hacerlo promoviendo la construcción de un nuevo monumento foguerer en la Plaça Gran de la isla, que se plantaría la noche del 26 al 27 de junio, para ser quemado el día grande de las Fiestas Patronales de Nueva Tabarca, el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo.
El principio de esta iniciativa venía de la mano de Armando Parodi Arróniz, miembro de la Asociación Cultural Alicante Vivo y autor de numerosas publicaciones tanto sobre Fogueres como de Nueva Tabarca, y comenzaba en mayo de 2014 cuando, conocedor de la reunión mantenida por la comisión de fiestas Nova Tabarca, organizadora de las fiestas patronales de la isla, con el concejal de Fiestas, Andrés Lloréns Fuster, les envió un escrito para exponerles la idea, de cara a dichas fiestas del siguiente año, de celebrar el 50 Aniversario de que se plantara en Nueva Tabarca la primera y única foguera oficial de su historia, es decir, con comisión festera constituida. Proponía hacer una nueva visita a Andrés Lloréns, así como a Pedro Abad Marco, maestro mayor del Gremio de Artistas de Fogueres, y a Manuel Jiménez Ortiz, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, para exponer la idea y pedir su colaboración.
Previamente, los cambios de impresiones en relación a esa iniciativa, tanto con uno de los vicepresidentes de la Federació, Juan Carlos Rosell Chust, como con el director del Museo Nueva Tabarca, José Manuel Pérez Burgos, tuvieron gran aceptación, esperando ser informados si la iniciativa se ponía en marcha.
Inicialmente, la idea era que la propia comisión de fiestas Nova Tabarca se constituyera como comisión de foguera, y que la Reina de las Fiestas Patronales fuera, a su vez, Bellesa de Tabarca, pero, pasados unos meses, ya en noviembre, y ante la falta de respuesta por parte de la comisión, este punto quedó a un lado, no sin antes encontrar la total implicación de Antonio Ruso Castelló, presidente de la Asociación Tabarca Cultural, para que tratara de mediar con la misma desde la propia isla, si bien comentaba haber estado hablando durante el verano con la comisión sobre el asunto, pero no les había visto muy entusiasmados. Y del mismo modo, la noticia era llevada al presidente de Alicante Vivo, Alfredo Campello Quereda, que la recibía con agrado y mostraba su incondicional colaboración.
Paradójicamente, mientras en Alicante nadie parecía dar señales de vida al respecto de esta efemérides, en Valencia no pasaba desapercibida, y la prestigiosa revista Cendra pedía a Armando Parodi un artículo sobre el tema, publicado en su número 16, de diciembre de 2014.
Puesto en contacto Antonio Ruso de nuevo con la comisión de fiestas de la isla, a través de correo electrónico ya que la mayor parte de sus miembros en esas fechas no viven en la misma, no obtenía contestación alguna, y proponía el apoyo de la asociación cultural para mover el tema en la medida de lo posible. Se abría la opción de la alianza de ambas asociaciones, Tabarca Cultural y Alicante Vivo, para impulsar la doble efemérides.
Llegado febrero de 2015, sin novedades al respecto, Armando Parodi mantenía una conversación con el vicesecretario del Gremio de Artistas de Fogueres, José Antonio Cerezo Montes, llegando a la conclusión de que, para poder sacar adelante la iniciativa, había que actuar conjuntamente y dirigirse por escrito a los organismos oficiales que pudieran implicarse en el tema, pues el Gremio, factor clave, ya que sin foguera no había cincuentenario que valiera, solo se implicaría si hubiera detrás, al menos, un organismo oficial que lo respaldara.
Otra conclusión era que sería fundamental unir las fuerzas de ambas asociaciones culturales, redactar una carta con las intenciones, y dirigirla a las concejalías pertinentes, Diputación Provincial, Gremio y Federació. Un solo respaldo oficial, aparte de promover que el Gremio se implicara, permitiría a las asociaciones ir a los medios y mover el tema potenciando el indudable impacto mediático que tenía. Era posible que incluso la comisión de fiestas Nova Tabarca de la isla se apuntara.
Se imponía una reunión entre Tabarca Cultural y Alicante Vivo, que tuvo lugar casi de forma inmediata en el Archivo Municipal de Alicante que, de alguna forma, se convirtió en la sede de esta alianza de asociaciones culturales. Simultáneamente, Antonio Ruso contactaba de nuevo con la comisión Nova Tabarca que, por fin, se manifestaba diciendo que lo de la foguera del 65 fue un hecho aislado y excepcional, y que no tuvo arraigo ni continuidad en el tiempo, en tanto en cuanto la isla ya tenía y tiene sus propias fiestas patronales y tradicionales, pero que por su parte no habría inconveniente en apoyar la iniciativa, puesto que la comisión siempre ha apostado por engrandecer y dignificar la imagen de Tabarca. Por todo ello, les gustaría que se les dijera qué tipo de colaboración es la que se le solicitaba a la comisión para valorarlo y que, por lo tanto, sería conveniente reunirse con ellos.
Esa reunión con Nova Tabarca nunca tendría lugar pero, ante la aparente disposición de esa comisión, convenía preparar rápidamente el escrito y ver qué papel tendría en la organización del evento, a fin de comunicárselo y hacerles partícipes de cuanto aconteciera a partir del envío de dicho escrito a entidades y organismos. Además, el maestro mayor del Gremio, Pedro Abad, se estaba interesando en el tema y, al parecer, quería contactar con los responsables del proyecto. Así pues, tras esa primera reunión de las asociaciones culturales, tomaban las riendas del proyecto sus presidentes, Alfredo Campello y Antonio Ruso, coordinados por el promotor del mismo, Armando Parodi, emitiéndose el siguiente comunicado de intenciones a organismos, entidades e instituciones que, de algún modo, podrían implicarse en el proyecto:
![]()
Las primeras reacciones no se hicieron de rogar. El maestro mayor Pedro Abad cambiaba de actitud y manifestaba que nos podemos olvidar de las instituciones, que podría estar dispuesto a tirar adelante sin respaldo alguno por parte de las mismas, esperando poder entrevistarse en breve con nosotros y concretar detalles. José Manuel Pérez Burgos, director del Museo Nueva Tabarca y técnico de medio ambiente, se había interesado igualmente por el proyecto, pero no sabía de qué forma ayudar, sugiriéndonos una reunión con su concejal, Luis Barcala Sierra, para hablar del tema. Y la Federació de Fogueres de Sant Joan se ponía en contacto a través de su delegado de Presidencia, Alberto Gascó Dols, manifestando que les parecía una magnífica idea y, si se llevara a cabo, harían eco de la noticia, nos proporcionarían soporte para permisos, papeleos, etc. y asistirían de forma oficial a la cremà.
Marzo de 2015 comenzaba con nuevas noticias de Pedro Abad, cada vez más interesado e implicado en el proyecto. La foguera sería el examen final del ciclo superior de la escuela que coordinaba en el IES Las Lomas de Alicante, la foguera de Tabarca del 50 Aniversario se construiría en la escuela y habría que trasladarla a la isla. Iba a ser una foguera de cierta importancia y parte de la estructura ya estaba hecha. Había que pensar en escenas tabarquinas y hacerlas conocer a los alumnos. Para ello habría que mantener una reunión en el IES en fechas inmediatas. Calculaba que el coste de los materiales rondaría los 800 €.
Las expectativas no podían ser mejores. Se concretaban reuniones en el IES Las Lomas el día 5 de marzo, y en la Concejalía de Medio Ambiente el 16. También el concejal en la oposición, Alejandro Parodi González, trasladaba su apoyo incondicional y solicitaba estar informado de los pasos que se dieran.
Tras una más que satisfactoria visita de los representantes de las asociaciones implicadas y el coordinador de las mismas al IES Las Lomas, de la mano de Pedro Abad, se llevaba a cabo una nueva reunión de las asociaciones en el Archivo Municipal, a fin de idear los contenidos de la foguera. De este modo, el 10 de marzo, tras el estudio de esos posibles contenidos por parte de los promotores del proyecto, se pensó como lema Nueva Tabarca: ¿utopía o realidad?Se trataba de reproducir en la foguera, tanto de forma crítica las actuaciones disparatadas que se habían hecho y propuesto hacer en la isla, fundamentalmente en el faro y la torre de San José, como de forma didáctica el contenido histórico, etnológico y medioambiental que encierra. Además, Alfredo Campello trazaba los primeros bocetos de lo que se pretendía trasladar a Pedro Abad para ilustrar dichas ideas, y Armando Parodi esbozaba un plano de la foguera que, alrededor de un cuerpo central de cuatro caras, con sendas escenas, distribuía las tres puertas del poblado y la célebre Cueva del Lobo Marino, unidos por una serie de paneles de contenido cultural sobre la rica historia y patrimonio de la isla. Estos fueron los resultados de esa «tormenta de ideas»:
![]() |
| Boceto de la foguera de Tabarca 2015 (original de Alfredo Campello) |
CUERPO CENTRAL:
- Reproducción del faro de Tabarca.
- Sobre el edificio inferior se presentan cuatro escenas, una por cara.
- De un lateral del edificio central sale un sol, del que descienden paracaídas con suministros para el hotel —ver escena 1—, haciendo referencia al concurso abierto por Puertos del Estado, todo un disparate, dado que no se puede construir carretera ni camino, ni pueden pasar vehículos desde el puerto hasta el faro.
ESCENAS:
1.- Hotel «El Faro», 5 estrellas no frost. Un turista cargado de maletas atraviesa El Campo de la isla sudando la gota gorda, con la lengua fuera, pinchándose con las chumberas, que aparecen infestadas por la cochinilla. Los suministros del hotel descienden en paracaídas.
2.- La Almadraba de Tabarca. Desde un barco con vela latina —un laúd—, un almadrabero levanta con un gancho un gran atún, que es atacado por gatos y gaviotas al acecho, que abundan en la isla.
3.- Rescate de los tabarkinos. Carlos III ordena al conde de Aranda que pague a los frailes de la Merced para que rediman a los cautivos tabarkinos —de Tabarka (Túnez)— de las cárceles de Argel, y los traigan a la isla, que se llamará por ello Nueva Tabarca.
4.- Salvador Rueda —con uno de sus poemas, legible— y Miguel Signes —con la portada de su novela Tabarca—.
PUERTAS Y ROCAS (separadas del edificio del faro):
1.- Reproducción de la Puerta de San Rafael o de Levante (mirando a El Campo).
2.- Cova del Llop Marí / Focas fraile —los célebres «lobos marinos»— / Lienzo de los restos de muralla que quedan sobre la cueva y, sobre ella, los denostados y condenados bungalós ilegales.
3.- Reproducción de la Puerta de San Gabriel o Trancada (mirando a Santa Pola) / Texto de las lápidas que aparecen en las columnas: «CAROLVS III HISPANIARUM REX FECIT EDIFICAVIT».
4.- Reproducción de la Puerta de San Miguel o de Tierra (mirando a Alicante).
PANELES (de dos en dos, frente a las esquinas del edificio, uniendo las puertas y rocas):
- Castillo de Santa Bárbara con la reproducción del poste turístico Tabarca: Nueva Tabarca es un barrio insular de la ciudad de Alicante.
- Fiestas tradicionales de los barrios: Fiestas Patronales de Nueva Tabarca (calendario de fiestas).
- Кasiиo «La Toяяe» (subasta pública del Ministerio del Interior que podría haber sido ganada por los rusos si no llega a ser declarada desierta).
- Biodiversidad (fotografías de flora y fauna, terrestre y marina) / Arqueología (columnas sumergidas entre los paneles y la Cova del Llop Marí).
- La Semana Santa tabarquina, gran desconocida (fotografías de las procesiones).
- 50 Aniversario de la Foguera de Tabarca 1965 (foto de la foguera) / La Bellesa 1965, Vicentina Parodi Ruso, fue Dama d'Honor de la Bellesa del Foc (foto de la Bellesa).
- Las 4 Tabarcas del Mediterráneo: mapa con Tabarka (Túnez), Carloforte y Calasetta (Cerdeña, Italia), y Nueva Tabarca. 40 Aniversario del Hermanamiento con Carloforte. Tabarquinidad: el periplo tabarquino, propuesto Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO).
- Senderos cultural y medioambiental (reproducción de la publicación del Ayuntamiento).
En una nueva reunión, el 12 de marzo, del coordinador del proyecto, Armando Parodi, con Pedro Abad, a fin de transmitirle las ideas, este se mostró nuevamente entusiasmado, comentando que estuvo reunido con el concejal de Fiestas, Andrés Lloréns, y la directora del IES, Montserrat Pérez Díaz, que ya estaban trabajando estructuras y tratarían de ceñirse al máximo a las ideas expuestas, en la medida que lo permitieran medios y materiales. El transporte de la foguera había sido solicitado a Andrés Lloréns. Era fundamental conseguir entre 800 y 1000 € de fondos, para lo que se iba a confeccionar una previsión de gastos, así como de las necesidades y fechas de cara a la plantà del 26 al 27 de junio. Se solicitaba, además, imágenes que ilustraran escena por escena y panel por panel, a fin de pasárselas a los alumnos.
![]() |
| Plano general de la foguera de Tabarca 2015 (original de Armando Parodi) |
El día 16 se llevaba a cabo una nueva reunión, que podía ser poco menos que definitiva para las intenciones del proyecto. Armando Parodi se reunía en la Concejalía de Medio Ambiente, delegado por ambas asociaciones, con el concejal Luis Barcala, su secretaria personal Encarnación Rodríguez, los miembros de su equipo José Manuel Pérez Burgos y Juan Luis Beresaluze Pastor, más el concejal en la oposición Alejandro Parodi. En ella, la Concejalía parecía volcarse en el proyecto, proponía una reunión a varias bandas con el resto de concejalías implicadas, Gremio, IES y Federació, y probablemente otra posterior con los medios de comunicación, en rueda de prensa. Se iba a remitir a Pedro Abad un formulario de solicitud del CEAM de Nueva Tabarca, para que lo cumplimentara el IES, junto a las normas de utilización que debían suscribir los alumnos. Esa cumplimentación debía ser dirigida a una actividad formativa, cultural y de divulgación patrimonial de la isla, obviando en lo posible la vertiente festera. Debería incluir, al menos, una visita de los alumnos al Museo Nueva Tabarca y, tal vez, una charla formativa o similar. También era importante cerrar un presupuesto con la totalidad de los gastos y el calendario de actividades.
El 27 de marzo, en nueva visita al IES, se daban a conocer los bocetos seleccionados entre los presentados por los alumnos del curso, para dar base definitiva a la foguera del cincuentenario. Entre los reunidos, se seleccionaban dos notablemente diferentes, uno de corte moderno, en la línea de la obra del malogrado artista foguerer Paco Vázquez, y otro más barroco, como el de los mejores tiempos de Agustín Pantoja Mingot. Se decidió que el resultante debería ser un híbrido entre ambos conceptos.
![]() |
Boceto definitivo de la foguera de Tabarca 2015 (original de los alumnos del
Ciclo Formativo Superior de Técnico Artista Fallero y Construcción de Escenografías
del IES Las Lomas de Alicante) |
En esa misma reunión, se daba título formal a la actividad, de cara a concejalía, como El patrimonio de Nueva Tabarca visto a través de un monumento foguerer. Debía incluir en la petición el número de personas que iban a pernoctar la noche del 26 al 27 de junio en el CEAM, así como que estas eran conocedoras y asumian la normativa del centro. El texto debería mencionar que se trataba de una actividad cultural inscrita en el examen final de los alumnos del Ciclo Formativo Superior de Técnico Artista Fallero y Construcción de Escenografías del IES Las Lomas de Alicante, consistente en plasmar, sobre el soporte de una foguera, el patrimonio histórico, etnológico, y medioambiental de Nueva Tabarca, en el contexto de la celebración del 40 Aniversario del Hermanamiento con Carloforte y el 50 Aniversario de la Foguera de Tabarca, mediante un recorrido pedagógico y formativo por todos sus aspectos, sin menoscabo del contenido crítico dirigido a poner en evidencia aquellas actuaciones concebidas para la isla que chocan frontalmente contra la idiosincrasia de la misma. La actividad creativa se complementaría con una formativa, mediante visita guiada al Museo de Nueva Tabarca y a su patrimonio monumental más significativo.
Pero el tiempo avanzaba, entraba abril, y las fechas esperadas para la celebración, tanto de la reunión que Luis Barcala comentó que convocaría con las concejalías que pudieran implicarse en la foguera de Tabarca, como de la rueda de prensa para su divulgación mediática, no llegaban. Sin embargo, la foguera estaba en marcha y el boceto definitivo finalizado, mientras los textos explicativos, que iban a ser en castellano, valenciano e inglés, los iba a escribir José Luis Vicente Ferris, director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Empezaba a fallar el pilar fundamental de siempre: no había financiación todavía aprobada.
Las dificultades parecían deberse a la complicación que suponía coordinar entre todas las posibles partes implicadas, las cada vez más cercanas Elecciones... y empezaron a torcerse las cosas, llegando a primeros de mayo un correo al coordinador del proyecto, con el siguiente contenido:
Desde el momento en el que se planteó la construcción de una hoguera por parte de los alumnos del ciclo para plantar en la isla de Tabarca, hemos estado trabajando con ilusión para preparar un proyecto que cumpliese con vuestras expectativas y fuese viable, tanto artística y técnicamente como económicamente, realizar desde nuestro centro. Por diferentes motivos el tiempo ha ido pasando y hay aspectos del proyecto que todavía no se han podido terminar de concretar y cada vez queda menos tiempo para su ejecución, unos 20 días efectivos de clase ya que este año las clases terminan el 10 de junio y tenemos que dedicar tiempo a exámenes y evaluaciones. Por este motivo lamentamos no poder comprometernos a realizar el monumento para Tabarca, esa isla tan especial. Es una decisión que nos ha costado mucho tomar, la posibilidad de llevar a cabo un proyecto real a la calle con los alumnos del ciclo siempre es muy atractiva y aconsejable para su formación, y en este caso con una más que probable repercusión mediática. Seguimos estando a vuestra disposición para colaborar en el proyecto, pero siempre teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos.
Como era de prever, el IES Las Lomas no podía seguir adelante con el proyecto, excusas aparte, si no había apoyo corporativo oficial, es decir, de hechos, no de palabras. No solo era cuestión de tiempo, como apuntaba el correo del IES que, lo cierto, era que dejaba un resquicio de opciones en la frase final del escrito. Y unos días antes, se había enviado, sin respuesta, un mensaje privado a Luis Barcala anticipando esa posibilidad, sin que hubiera habido respuesta por su parte, respuesta que vino, una vez conocido el correo del IES, por parte de José Manuel Pérez Burgos, en la que manifestaba comprender la situación, pero añadiendo que el concejal estaba enfrascado en pleno periodo preelectoral, como miembro de la lista de su partido y, era más, como jefe de campaña en Alicante. Derivaba las opciones a la Concejalía de Fiestas, incluso a Cultura, departamentos que pensaba eran los que verdaderamente se debían involucrar en él y llevaban esas competencias. Nada que ver con lo hablado en la reunión previa. Una tensa conversación telefónica con Juan Luis Beresaluze, confirmaba la desestimación de la Concejalía de Medio Ambiente.
En nueva entrevista con Pedro Abad, aparecía un nuevo factor que minaba definitivamente el proyecto, tal como había sido concebido: un cambio en la directiva del IES. El Maestro Mayor del Gremio se comprometía a implicar a algún agremiado y, si lo conseguía, todavía había opciones, tendríamos una reunión con la Concejalía de Fiestas y aprovecharíamos el trabajo y las gestiones ya realizadas, que no eran pocas: el traslado de la foguera a la isla, su transporte y vigilancia dentro de ella, la reserva del CEAM y el menú para la noche de la plantà, la visita al museo, la inclusión en el programa oficial de las fiestas patronales de la isla, y la cremà a cargo de Pirotecnia Alicantina Focs i Artifici, prevista a las 23 horas, para que así, el viaje extraordinario de regreso de Cruceros Kon-Tiki a Alicante, permitiera contemplar la jornada final del Concurso de Fuegos Artificiales desde el mar.
El artista que aceptó el reto, con la premura de tiempo que suponía, fue Jesús Grao Garrido, si bien, en reunión mantenida con su equipo el 7 de mayo en su taller, manifestaba, lógicamente, que, por una parte deseaba imprimir su sello personal, aunque partiera del boceto confeccionado en el IES y, por otra, sin obtener la financiación previamente, no sería posible. Para ello, emitía un presupuesto, notablemente más alto del esperado, pues no quería realizar una chapuza sino una foguera de prestigio, para poder negociar con las concejalías que se implicaran… si es que alguna lo hacía.
Con Medio Ambiente fuera del proyecto, las esperanzas estaban centradas en una posible reunión, tan urgente como irrealizable por las circunstancias, con Fiestas, Participación Ciudadana, Partidas Rurales, Turismo y Cultura, más el artista y las asociaciones culturales promotoras, tomando como centro neurálgico la concejalía de Andrés Lloréns que, por su inexistente proyección de cara a las Elecciones, era fácil entender que no pudiera implicarse.
Pero era más directo lanzar un órdago al Ayuntamiento y mantener una entrevista, poco más que definitiva, directamente con Alcaldía. Y así, fue dirigido un correo a Nieves Valero, secretaria del alcalde, con todo lujo de detalles y documentación anexa, solicitando entrevista personal. Pero, llegado el día 15 de mayo sin haber obtenido respuesta alguna, el proyecto daba visos de darse por frustrado.
Sin embargo, el día 19 se recibía un correo de Fiestas, en el que se convocaba a las partes implicadas a una reunión, el día 27 en la Casa de la Festa, con Andrés Lloréns en calidad de vicealcalde, a la que acudieron Armando Parodi, Antonio Ruso y Jesús Grao. En ella, se descartaba para junio, por razones obvias por parte del vicealcalde, ya en funciones, pero también por la premura de tiempo, emplazándonos a que el nuevo Ayuntamiento que se iba a constituir, pudiera llevar a cabo el proyecto, pero, en lugar de para el 29 de junio, para el 16 de julio, la Virgen del Carmen, también fiestas patronales de Nueva Tabarca.
![]() |
Firma en Alicante del Hermanamiento entre Carloforte y Nueva Tabarca,
28 de junio de 1975 (Archivo Antonio Ruso) |
Pero lo cierto es que, tras los contactos y conversaciones que se habían podido mantener durante Fogueres 2015, especialmente con personas vinculadas a la Fiesta y a instituciones, era opinión generalizada, a la que ambas asociaciones se adhirieron, que dicho proyecto no tenía sentido fuera del entorno de Fogueres, independientemente de la oportunidad de las efemérides que lo originaron. De modo que se resolvió dejar para Fogueres 2016 la ejecución de la foguera de Tabarca y las actividades que la rodeaban, aunque, lamentablemente, se prescindiera de la oportunidad de la doble efeméride que las motivó.
Una de las personas contactadas durante las Fiestas fue Joaquín Santo Matas, director del ADDA que, en artículo publicado en el Diario Información del día 1 de julio, con el título «Tabarca y las Hogueras», comenzaba así:
El domingo 21 de junio coincidí como jurado de Hogueras con Armando Parodi, persona muy experta tanto en temas tabarquinos, donde el apellido delata su origen isleño, como en asuntos relacionados con la fiesta fogueril, investigando sobre ambos mucho y bien desde hace tiempo.
Pues bien, Parodi me comentaba que este año le hubiera gustado haber plantado hoguera en Tabarca al cumplirse medio siglo de aquella que se levantó y no pudo arder, al faltar bomberos e infraestructura de seguridad que garantizara la cremá, el 29 de junio de 1965, festividad de San Pedro y San Pablo, durante las fiestas patronales de la isla. Lo intentará el año próximo.
Y las conversaciones se reanudaron poco después, el 29 de julio, en concreto con el asesor personal del alcalde, Miguel Castelló Hernández, que estaba haciendo las veces de concejal de Fiestas. Aparentemente fue muy positivo, dada la relación de ex compañeros de la Comisión Gestora entre este y Armando Parodi, en la época de José Manuel Lledó Cortés al frente de la Fiesta.
Pero los meses pasaban, y sucesivas tomas de contacto entre ambos no llegaban a ninguna conclusión. Esto, unido a la improcedencia de la ya no existente doble efemérides, hizo que, en diciembre de 2015, ante la clara impasibilidad del Ayuntamiento al respecto, se diera carpetazo al asunto de la foguera en la isla por parte de las asociaciones promotoras del evento, preparando, al menos, para que quedara constancia del esfuerzo de ambas y los chavales del instituto, así como de las ideas y boceto del monumento, enmarcados en un ámbito mucho más cultural que lúdico y, obviamente, el nulo apoyo obtenido. Queda constancia de todo ello en sendas publicaciones en las respectivas páginas web de
AlicanteVivo,
Tabarca Cultural y el blog
La Foguera de Tabarca.
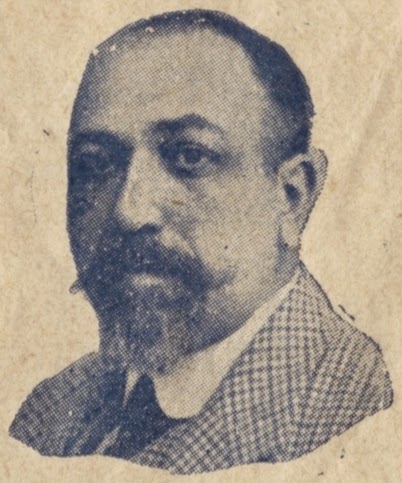
.jpg)
























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)












































































.jpg)
.jpg)
































































































































